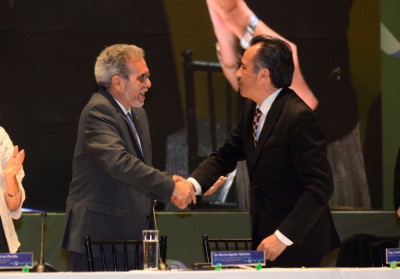Voces en los días del coronavirus
Habré tenido mi primer pensamiento suicida cerca de los trece o catorce años. Y como gran parte de las cosas que siento no se lo comenté a nadie. O si lo hice nadie me escuchó. Acaso algún amigo hombre lo sabría y lo único que pudo contestar fue un: no seas puto. Aunque tal vez sí lo hice: en alguna borrachera, donde el alcohol es, como dicen Paz y Enrique Serna, el único lugar para que el hombre sea amigo del hombre y pueda mostrar sus sentimientos.
Pero este texto no pretende hablar sobre mis experiencias con el alcohol –las cuales considero muy malas por sobre el promedio de mis amigos y, sobre todo, de las personas que conozco de mi edad–. Así que para efectos prácticos digamos, pues, que cualquier caso es el mismo. Me hayan escuchado o no, lo haya dicho o no, el pensamiento se quedó anquilosado y con el pasar del tiempo ha ido reverberando más y más hasta que hace poco de quién sabe dónde apareció una voz que me dijo: te haré daño si tú no te lo haces primero.
Fue ahí cuando quité de mi vista cualquier objeto punzocortante, cuando le pedí a mi mamá que guardara mis antidepresivos –que no me hacen efecto– en algún lugar que desconociera, cuando le avisé a las personas que me rodeaban por lo que pasaba para que no me dejaran solo en el sentido estricto de la palabra. Aunque, bueno, solo no estaba: ahí estaba la voz. Tal vez a mis trece años debí saber que tenía depresión. Y que ésta llevaba, muy probablemente, más tiempo en mi vida. No obstante, lo cierto es que nunca supe –tanto como ahora no sé, porque a mi terapeuta le parece mejor idea no decírmelo– si la tuve, tengo o tendré.
El sentimiento de tristeza, desesperanza y desasosiego me llevó por caminos un tanto azarosos para un adolescente de trece años. Mientras la mayoría de mis amigos oía Nirvana por el mero hecho de que tenía un montón de distorsión y una actitud bastante punk en comparación a los otros artistas del momento, sin prestarle mucha atención a que Kurt Cobain se había suicidado con una escopeta después de episodios depresivos muy prolongados y una adicción a la heroína que no lo dejaba en paz, yo escuchaba a Nirvana pensando en cómo había conseguido Kurt Cobain el arma que le quitó la vida. (Años después, supongo que planeando mi propia muerte, me enteré que se la regaló Dylan Carson, de la banda Earth. Lamentablemente, me dije, no tengo amigos tan dadivosos que me den semejante regalo.)
A partir de entonces hice una suerte de ritual donde buscaba artistas que o bien habían sufrido depresión o bien hablaban de ella. Se me volvió un hábito. Toda mi preparatoria, si no es que también gran parte de mi universidad, me senté por las tardes a escuchar algún disco sumamente depresivo, hecho, sobre todo, por un hombre que tal vez atravesó lo mismo que yo sentía en ese momento. Era inevitable sentirme identificado. Y más: sentir un tanto de empatía por ese hombre que sí comentaba lo que sentía. Un sentimiento de admiración me invadía y no prestaba atención sino a eso que parecíamos compartir: la ansiedad por un mundo que no terminábamos de comprender y que quizá nunca lo haríamos.
Agradezco que en la prepa conociera un grupo de hombres –a quienes considero mis verdaderos amigos hasta la fecha– con los que podía hablar más abiertamente de mis problemas. Sabía que me escuchaban tanto o más como yo lo hacía con ellos cuando hablaban de sus problemas. Pero algo, tal vez cierta inercia de la masculinidad, hacía que, más temprano que tarde, nos calláramos para seguir bebiendo. Y beber, pues, hasta la muerte: hasta que uno de nosotros se cansara de tanto alcohol o muriera de lo mismo. Hasta que el problema se pudriera en la garganta de nosotros y nos carcomiera por dentro. Hasta que olvidáramos, tal vez, el problema.
Como sentía que acudir a los hombres del mundo era inútil para encontrar tranquilidad, acudí a los hombres del arte, que apenas representan una pequeña faceta, ínfima, de los primeros. Hombres que hablan de lo que sienten y que, sobre todo, producen algo con ese sentimiento. Personas con las que entablaba un vínculo, afectivo si debiera llamarlo de un modo, como con ninguna otra persona pero que a fin de cuentas tenían, como cualquier otro ser humano e incluso más, carencias enormes que jamás tomé en consideración. Es difícil hacerle saber a un adolescente que vive deprimido y no ve esperanza en el futuro que resulta muy alarmante que la mayoría de esos hombres a los que admira se hayan suicidado. Y sin embargo es lo que más atrae de ellos.
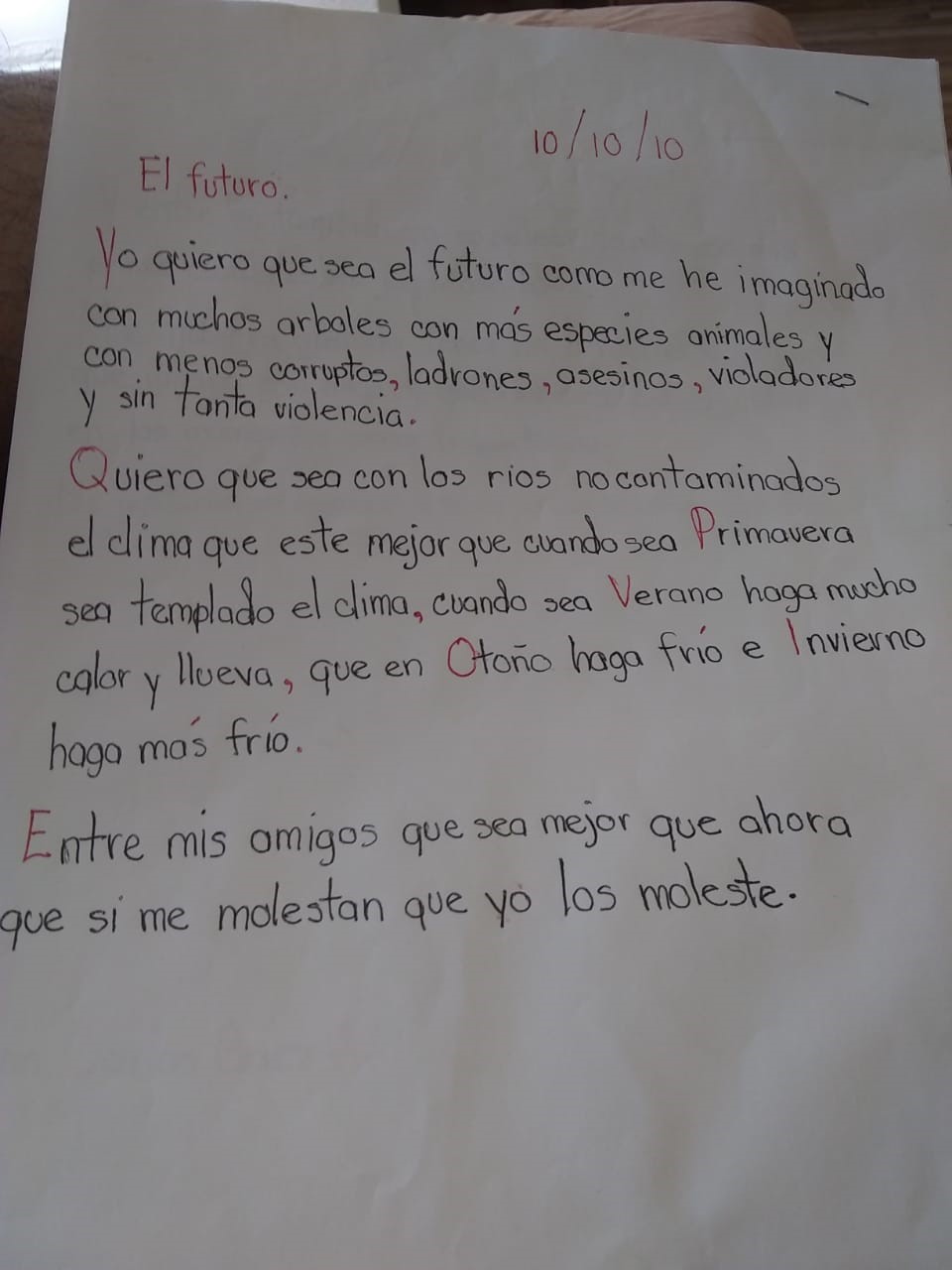
Voces en los días del coronavirus / Reto: Sé Más (o menos) Hombre / Juan Carlos Báez, escritor, estudiante de literatura
Desconozco de estadísticas –ese rito que despoja al enfermo de la poca identidad que le queda– tanto como me desconozco a mí mismo en mis momentos más eufóricos y más depresivos, pero he visto recientemente en internet, como ha de ser, muchas infografías sobre la depresión en hombres. Éstas dicen que ninguno está exento de sufrir el trastorno pero sí de saber cómo lidiar con él. Muchos no lo admiten y los que lo hacen son tildados no sólo por sus mismos compañeros masculinos sino por la sociedad en general. Sea con las ya conocidas frases como “échale ganas” y “algunos están peor que tú, agradece por lo que tienes” hasta las menos conocidos y más violentas como “el loquito ya llegó”, las personas que no experimentan el trastorno poco saben sobre éste y los problemas que vienen al lidiar con ello. Durante mis investigaciones sobre los múltiples trastornos que existen me he encontrado con datos que, por ejemplo, dicen que tanto hombres como mujeres tienen la misma probabilidad de sufrir trastorno bipolar, pero que la tasa de suicidios es más alta con los primeros pues jamás buscan un apoyo, sea psicoterapéutico o emocional, para enfrentar el problema. Hombres que no hablan sobre sus problemas y que no escuchan, por miedo tal vez a admitirlos, los problemas de otros. Probablemente algún amigo de la secundaria también veía a Kurt Cobain como un suicida antes de verlo como una figura punk a la que había que seguir. Quizás idolatraba no tanto capacidad anti-sistémica –de la que adolece Nirvana y que los medios de comunicación ocultan por conveniencia– sino la valentía que tuvo el vocalista de Nirvana de terminar con su vida.
Tanto es el resquemor en admitir los problemas que la estadística registra que muchos suicidios cometidos por hombres son consecuencia de no saber cómo manejar el problema. Nada grave de no ser que la depresión y ansiedad se acentúan con el aislamiento. En ningún otro momento de nuestra humanidad se ha registrado una propagación tan rápida de la depresión y ansiedad como ahora mismo. El confinamiento afectó a la percepción del mundo, sobre todo cuando parte de tu rutina diaria consiste en consumir noticias que son todo menos positivas y alegres. Pero también hizo que las personas voltearan a ver los problemas acumulados por años que no han resuelto. Fue un enfrentamiento con eso que por mucho tiempo habían negado y, pienso, que te lleva en un fuego cruzado: por un lado el miedo a la enfermedad y por el otro el miedo a sabernos débiles y lastimados con las acciones y consecuencias del mundo.
Eso me lleva a querer decir que formo parte de estos individuos que se sienten peores al estar encerrados. No obstante, la realidad es que si lo hago estaría mintiendo. Pues tengo un privilegio que muchos otros no: a mí no me gustaba salir de casa y convivir con las personas desde antes de la pandemia. Diría que incluso me ponían más ansioso los escenarios de convivencia social que por el que ahora atravesamos. Privilegio innato que no por eso deja de ser privilegio. Y que, sin embargo, también me ha traído problemas. Quien vive aislado del mundo debe, tarde o temprano, volver a él e insertarse en sus dinámicas sociales con un trabajo tan arduo que se compara únicamente con el trabajo que se debe poner para salir de la depresión.
Regresando al tema central de este texto, he de decir, si no es que ya está dicho con lo escrito hasta el momento, que parte de mi personalidad se construyó en torno a artistas que se habían suicidado. Les admiraba, uno, la capacidad que habían tenido de evadir la convivencia con otras personas sin sacrificar un ápice su pretendido análisis a lo social, al espectro que gravita por sobre la sociedad y que la define, y, dos, la decisión de, tan pronto haber hecho su análisis, quitarse la vida. Entendieron, o quisieron entender, el mundo a través de su arte. Y una vez finalizado su trabajo optaron por el camino que mejor les convenía, quizás el único que veían como su destino.
La lista de artistas que me he encontrado en la vida que hablan de esto es extensísima, pero por una inercia personal me inclino más hacia aquellos que se dedicaron a la escritura en sus múltiples variantes. Digo múltiples variantes pues a primera vista no habría relación entre, por ejemplo, Ian Curtis de la banda Joy Division con el poeta y ensayista Jorge Cuesta, pero es justo en este ocultamiento donde se encuentra la riqueza: ambos, a fin de cuentas, escribían: uno canciones y el otro poemas. Y ambos veían al mundo como una sucesión violenta de hechos que asustarían a más de uno, sobre todo si ese uno tiene depresión.
Por eso y por otras tantas razones llegué a David Foster Wallace con un gusto enorme. Quería leerlo. Un ahínco motivado por el mito de su figura –el escritor que se colgó de su cocina entrado en sus cuarenta– me llevó a buscar por cielo, mar y tierra sus libros físicos y consumir todo lo digital que estaba en internet. Primero me encontré con la compilación hecha por Penguin, Portátil y, más tarde, en un golpe de suerte, me compré la considerada por todos, su obra maestra: La broma infinita. Y fue ese mismo ahínco el que hizo que quedara. Con la lectura conocí a muchos de sus personajes. La experiencia personal, sin embargo, hizo que estos personajes resonaran profundamente en mí. Me identifico con las metáforas que ocupa el de “El planeta Trilafón y su ubicación respecto a lo Malo” para hablar de la depresión, con la percepción del mundo que tiene la persona deprimida en el cuento homónimo, con la imposibilidad de ser feliz y la frustración frente al aburrimiento de la voz de “El neón de siempre”. Con la manera, pues, en que Foster Wallace sufre cuando está con alguien: conviviendo con el mundo o sorteando una cámara de televisión que le roba la poca tranquilidad que tiene. Por eso con el mismo gusto con el que llegué me fui de su literatura cuando la voz que me decía que me haría daño apareció. Los personajes se desbordaron en algún momento de las páginas y reptaron a una parte de mi cerebro en la que no tengo control para, entonces, formarse ahí y ser la voz –una sola hecha por muchas otras– que me decía que me haría daño.
Una parte de mí sigue sintiendo gusto por la obra de Foster Wallace, lo admito. Pienso que esta parte es la que se siente identificada tanto con sus personajes como, y aún más, con cuestiones formales de su escritura. Como él, yo escribo espontáneamente oraciones kilométricas –nada más ver este artículo uno podría darse una idea– con el pretexto de que así se mantiene el ritmo del texto. Y también, como él, mucha de la información que recibo del mundo está distorsionada por la depresión que tenemos en común. Supongo que ambas cuestiones convergen en los tópicos de los cuales hablamos en la pretendida literatura que yo hago y él hizo. Pues gran parte de lo que escribo y pretendo escribir tiene ese filtro de la neurosis, paranoia y ansiedad característico del enfermo mental.
Pero escribir de esto ha llegado a hartarme como pienso que le hartó a él. Y ver el futuro en los términos en los que los vio resulta agotador, cuando no desasosegante. Es difícil imaginar qué tiene en mente un suicida al momento de tomar la decisión de, finalmente, matarse. Y creo que el caso de los escritores hombres que se suicidan me impacta todavía más y de formas más profundas por sobre el resto de artistas que lo hacen. Hablar de los problemas, sentires y pensamientos que te aquejan significa romper con muchos tabúes que hay en la sociedad. Implica ocupar eso que tenemos prontamente a la mano para hacer algo. Las palabras cobran un sentido y con ellas le damos forma a lo que queremos. Pero creo que todos estos escritores que optaron por el camino de la muerte por mano propia sintieron que ni siquiera la palabra funcionaba para cambiar algo de su realidad, de su mente y de su entorno. Ha de ser desesperante estar en esa situación. Porque ¿qué hace el escritor que no cambia nada con el lenguaje, a un nivel psicológico del individuo o, como muchos otros pretenden, de la sociedad?, ¿qué siente cuando se da cuenta de que la palabra está vacía e indispuesta a ser llenada con algún significado propio? Decir esto me lleva a recordar automáticamente unos versos de Jaime Reyes que dicen:
Sólo que, a veces, digo, a veces uno piensa, y calla,
y nada puede decir.
¿Cómo, entonces, hablar, si la palabra misma o está contaminada con la enfermedad o bien existe carente de un sentido que pueda darle a entender a la otra persona, esa que no experimenta el trastorno, que se está mal y enfermo? Reyes habla mucho de eso en su poesía como tal vez Foster Wallace lo hizo. Sólo que a diferencia de éste, Reyes no se suicidó. Y se lo agradezco. Hablaba, es cierto, de un desasosiego al que jamás puso por nombre depresión o ansiedad pero que se sobreentiende como tal. Y quizá sea ese sobreentendimiento el que me hace prestarle especial atención a la incapacidad que tiene el hablante por ocupar la palabra a su favor y luchar con ella. Digamos, pues, que de nada le sirve y esta inutilidad lo sume en una profunda desesperación. Sin embargo, en algún punto de su historia habrá de volver sobre ella y detonarla por dentro. Una vez hecho el proceso, verá una reconstrucción. Tal vez sea ese el proceso del escritor y, más, del enfermo para superar su depresión: regresar a esos lugares contaminados y explotarlos por dentro.
Por común acuerdo, tanto con mi terapeuta como conmigo mismo –sobre todo conmigo mismo– cambié mi rutina. Cuando apareció la voz supe que debía dejar de leer, escuchar, investigar sobre artistas que se habían suicidado y ver por otro lado: artistas que jamás habían atravesado algo por el estilo, que hacían arte y que este arte era radicalmente distinto al que yo había consumido durante años. Y que no porque no hablaran de problemas mentales o emociones negativas dejaba de ser arte. Artistas, vaya, como A Tribe Called Quest, que en sus tres primeros discos y en especial en el tercero, Midnight Marauders, hablan de pensar positivo sin sacrificar la criticidad hacia un mundo tan caótico como éste. Ir contra la corriente, dicen, en un lugar donde la mayoría prefiere hablar y vanagloriar la violencia de la calle por sobre ver que todos estos hechos son atroces y deberían erradicarse. “Steve Biko (Stir It Up)” va más o menos de eso y la frase que más me gusta es una que Q-Tip, rapero del grupo, dice casi al final:
…supongo que me río para no llorar.
Tanto sucediendo, gente matando, gente muriendo
pero no me fijaré en eso, creo que elevaré mi mentalidad.
Y junto a A Tribe están otros tantos que superaron sus problemas personales como Kendrick Lamar y otra pléyade de raperos –escritores y poetas, aunque muchos no quieran verlo así– que ven frente a sí un camino difícil de seguir pero que están dispuestos a recorrer ya que les dejara más y más experiencias que relatar en sus canciones. Artistas, pues, que supieron deprimirse y que supieron hacer arte y que supieron hacer de cada uno una cosa distinta y no la misma. A esos artistas estoy dispuesto a seguir y, sobre todo, a emular a partir de ahora.
(Imagen de portadilla: del álbum Midnight Marauders, del grupo de hip hop norteamericano A Tribe Called Quest)

.png)